
Este mes no se conmemora: se fiscaliza. Porque septiembre en Chile no es solo memoria, es diagnóstico. Y el diagnóstico es brutal: el pueblo ha sido domesticado. No por la fuerza, sino por el consenso. Gramsci lo explicó desde la cárcel: cuando el poder logra que sus valores parezcan naturales, ya no necesita reprimir. Basta con que la gente repita sin pensar.
Por ejemplo, cuando los editoriales repiten que “Chile necesita estabilidad”, lo que realmente dicen es: no incomoden al modelo. Cuando afirman que “no hay que reabrir heridas del pasado”, están legitimando que los asesinos mueran impunes. Cuando declaran que “la violencia no es el camino”, lo que buscan es desactivar la protesta, no cuestionar la violencia estructural. Cuando celebran que “la economía chilena es sólida”, ocultan que millones viven endeudados y precarizados. Cuando aseguran que “la democracia chilena es ejemplar”, silencian que los torturadores tienen más derechos que sus víctimas. Cuando insisten en que “la dictadura fue un periodo complejo”, lo que hacen es maquillar un proyecto de exterminio. Y cuando piden “pasar la página”, lo que exigen es que el país olvide, se acomode y repita sin pensar.
La hegemonía cultural en Chile no se impuso con tanques de la dictadura: se instaló después en los textos escolares, en los matinales, en los discursos que igualan víctimas con victimarios. Se consolidó cuando la juventud empezó a decir “no me interesa la política” mientras aceptaba que el CAE, sus padres el TAG y la AFPs definieran su vida. Se naturalizó cuando la memoria se convirtió en ceremonia, y no en exigencia.
La domesticación no es ignorancia: es anestesia. Es cuando el dolor se vuelve rutina y la injusticia, paisaje. Es cuando los jóvenes y el pueblo creen que la democracia es votar cada cuatro años, y no fiscalizar todos los días.
Gramsci hablaba de los intelectuales orgánicos del poder: esos que maquillan la historia, que repiten que “Chile está mejor que antes”, que piden silencio mientras la impunidad sigue intacta. Pero también hay intelectuales orgánicos del pueblo: los que incomodan, los que escriben columnas como esta, los que convierten la memoria en herramienta, no en consuelo.
Y hay más: hay cuerpos que marchan, voces que cantan, colectivos que bordan, cocinan, escriben y denuncian. Este septiembre, mientras los editoriales piden reconciliación sin justicia, cientos de personas caminaron desde Plaza Los Héroes al Cementerio General portando rostros de los desaparecidos. En el Museo de la Memoria, se leyeron cartas escritas por estudiantes a víctimas de su misma edad, se proyectaron documentales censurados y se bailaron danzas memoriales que reencarnan lo que el poder quiso borrar.
Ayer, en el Parque Cultural de Valparaíso una excárcel convertida en sitio de memoria se realizó el acto por la libertad de Mauricio Hernández Norambuena, “Comandante Ramiro”, con la presentación de su libro Un paso al Frente. El evento incluyó intervenciones de exdirigentes del FPMR, la presencia de familiares de presos políticos, artistas como Pascuala Ilabaca y Mauricio Redolés, y un mensaje grabado desde la cárcel por el propio Hernández: “Firme, con salud, con memoria. Esperando que mude mi situación”. No fue homenaje: fue exigencia. No fue nostalgia: fue fiscalización. Y aunque la prensa lo llamó “acto polémico”, lo que se vivió fue una denuncia pública contra la impunidad y una demanda clara de Libertad.
En San Antonio, las Bordadoras por la Memoria expusieron “Medidas de la Dignidad”, mientras jóvenes actores representaron la historia del centro de detención Rocas de Santo Domingo. En Puente Alto, se recorrieron hitos de memoria en una ruta patrimonial que recuerda que la historia no se archiva. Y en Santiago, desde el Espacio Fénix, se levantó el ciclo “Memoria, Resistencia y Subversión”, con conversatorios, cine político y ferias anárquicas que incomodan al poder desde abajo.
La hegemonía se disputa. No en el Congreso, sino en el lenguaje, en la cocina, en el cuerpo, en los actos públicos. Cada vez que decimos “no fue un golpe, fue un crimen”, estamos rompiendo el consenso. Cada vez que exigimos justicia sin eufemismos, estamos desobedeciendo la domesticación.
Este septiembre no se llora: se incomoda. Porque la memoria no es nostalgia, es estrategia. Y la juventud chilena no está perdida: está esperando que alguien le diga que el sentido común es una trampa. Que la dignidad no se negocia. Que la historia no se cierra mientras los asesinos mueren impunes y los cómplices siguen redactando editoriales.
La hegemonía cultural se combate con claridad, con coraje y con pedagogía incómoda. Y eso empieza por decir, sin adornos: Chile fue domesticado. Pero no está vencido. Porque hay una parte mínima, pero feroz, que resiste. Y no pide permiso.
Jorge Bustos
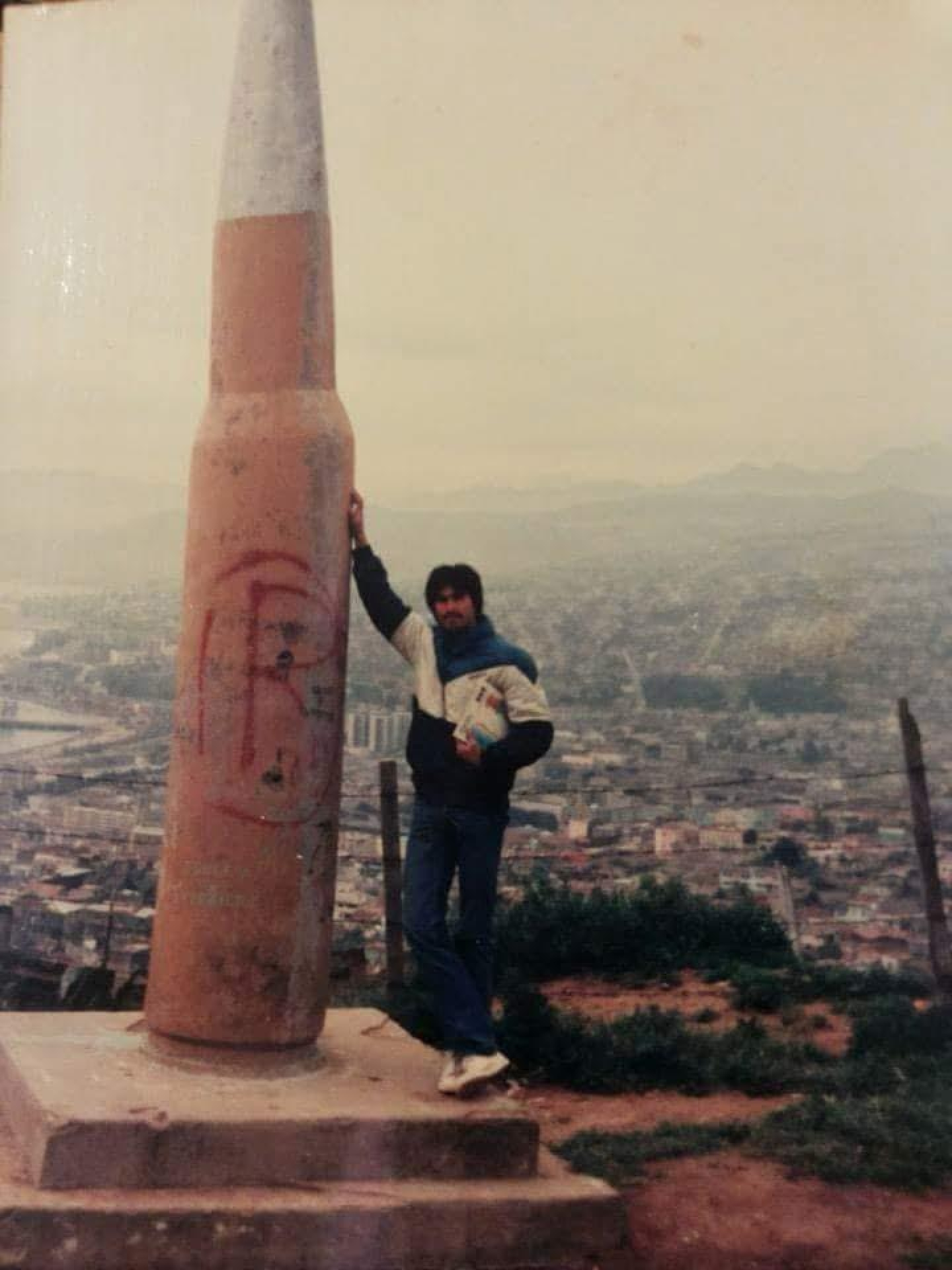

Añadir nuevo comentario